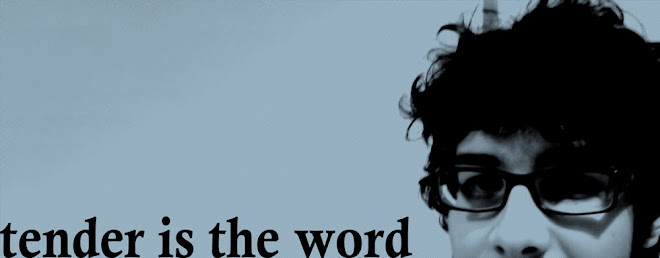sábado, 31 de diciembre de 2011
Experimento Forma 4: El contenido también importa
el hombre de las dos bocas.
La primera, la del texto
habla en idioma bastardo
para gente de una boca.
La otra, la del subtexto
sólo mueve los labios
esperando un oído fino.
Una sabe a batido de vainilla
pero nadie la ha probado.
Es un tipo peligroso
el hombre de las dos bocas.
Bocas de labios finos tibios
o primitivos y ardientes.
Bocas que respiran a la vez.
Dos bocas que buscan
cuatro labios y un lenguaje.
Dos mensajes inconexos.
Es un tipo peligroso
el hombre de las dos bocas.
Sus ojos miran en subtexto
y nadie se fija en ellos
por miedo a entender demasiado.
Es un tuerto perseguido
por una manada de ciegos
que piensan que una boca sobra
viernes, 16 de diciembre de 2011
Experimento Forma 3
con disparos de hojas secas.
Tienen los alambres torcidos
y la lona despegada.
El viento les obliga a bailar
como muertos vivientes
acercándose y alejándose
con espasmos y giros.
Juguetea con los pobres paraguas
que apenas llegan a tocarse.
El parque está cerrado
para que puedan seguir luchando
unas horas más.
jueves, 15 de diciembre de 2011
Blue Velvet, bluer than the sky...
Es un hombre azul
aunque lleva el cuello de la camisa abierto
y un tatuaje escondido en el omoplato.
Trabaja en una oficina azul
pintada de blanco, con laminas bonitas
de paisajes urbanos y marcos caros
Tiene una mujer azul
rubia, alta y delgada, cocinera
inteligente y sin tatuaje escondido,
Hablan en azul
que parece un idioma normal
pero significa mucho menos que hablar en rojo
Vive en una casa azul
con niños como pitufos, merodeando
entre setos azules perfectamente recortados
Es tan tonto
que a veces pasa el brazo sobre el hombro de su mujer
y dice mirando mar: Mira que oceano mas azul
miércoles, 14 de diciembre de 2011
Borrador 1: Prueba de Poesía
en pantalones cortos
sus rodillas crujen
y sus manos se agitan
como alas de pollo
Dos viejas grises
sentadas en sillas Luis XIV
sonríen y aplauden
son sus muñecas las que crujen
Huele a moqueta y a cortina
a té y pastas húmedas
La gente se asoma por la ventana
sorprendida y asustada
porque es macabro
y no lo entienden
Sus zapatos brillan
sobre la tarima desgastada
su mirada está rota y perdida
Las viejas brujas
juguetean con sus bolsos
Circo rojo y azul con dos entradas
Todo es descarnado y patético
en un baile desesperado
ritual, absurdo, arrítmico
Incómodo
Las mujeres babean
el niño traga saliva
todos sudan
Las cortinas se cierran
el suelo llora
enmudece
se niega
Todos jadean
Afuera ya no hay nadie
jueves, 24 de noviembre de 2011
Mirar con la boca
-Yo no le veo el sentido.
-Pues yo sí lo entiendo. Es muy interesante.
Las dos personas tienen los brazos cruzados para que el frio no se cuele por las mangas. Miran fijamente a lo que tienen delante. Están tan concentrados que no oyen el ruido de los coches. Ambos piensan detenidamente en lo que están viendo, ponderando todas y cada una de las implicaciones; amasando los pensamientos con la calma de una abuela.
-A mi sólo me parece grotesco.
-Y para eso está. Él entiende que lo grotesco habla más de nosotros que lo bello. Observa cómo nadie más es capaz de apreciar esta obra como lo estamos haciendo nosotros.
-Habla por ti.
-Te equivocas, desde que estamos aquí no has mirado a otro lado. Ni siquiera habrías hablado si yo no te hubiese interpelado directamente. Por incómodo que te parezca, de algún modo entiendes al artista.
Dan pequeños pasos, a un lado y al otro. Se agachan y se colocan de puntillas. Les gustaría tocarlo pero no lo hacen. Sospechan, pero es tan absurdo que no puede ser.
-Yo creo que deberían quitarlo.
-Siempre es de agradecer que los ayuntamientos se preocupen porque haya arte en las calles.
-Te digo que no es bonito de ver.
-¡Qué más da!
-A mi me importa. Vámonos.
-Bueno, pero déjame sacarle una foto primero. Quiero buscarlo luego en internet.
La cámara del teléfono chispea antes de volver a perderse en el bolsillo. Las dos personas se marchan caminando meditabundas.
Una mujer se acerca. Mira. Se horroriza. Grita.
-¡Manolo! ¡Hay un muerto en la acera!
martes, 18 de octubre de 2011

ByN (Blanco y nego) Es un libro precioso, que no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de Nuria Úrculo, Sílvia Gonzalez, Daniela Alfero, Luis Alonso Martínez (Lucho) y Ricardo Sánchez. (Yo).
En el libro pedimos a una serie de artistas que nos expuesiesen sus creaciones alrededor del tema cromático del Blanco y el Negro. Estamos encantados con sus respuestas.
Vereis que nuestro concepto del arte es todo lo amplio que debería ser, englobando cualquier manifestación artística (de calidad), que pueda ser mostrada en papel (o pantalla).
Aquí teneis a nuestra criatura, para vuestro goce y placer:
sábado, 1 de octubre de 2011
Noire
Cuando terminan los títulos de crédito, con las luces de sala encendidas, la historia emite su último y crepitante estertor. Sin embargo, tras la cortina, en el espacio infinito que separa la pantalla de la pared, sobreviven los instantes no filmados.
Y subsisten con historias más verdaderas, rodadas sin la opresiva obsesión del agrado ajeno, sin preocuparse de tiempos muertos y ritmos, y sin la esperanza de un final definido.
En un viejo cine de pueblo, perdido en lo más profundo de la américa profunda, aún late una historia inacabada, tan antigua que sus personajes se han separado de los actores, recuperando su tridimensionalidad ideal.
Si aún quedase alguna cámara grabando, enfocaría los nítidos charcos de agua que brillan en medio de la noche, y la rueda del taxi deteniéndose sobre uno de ellos. Pero sin director de fotografía, los charcos no brillan, y la noche no logra contrastes, tiñendo la escena de insípido gris. Sí hay un taxi, con taxista y pasajero, pero sin equipaje.
El hombre se apea y se estira bajo la gabardina. Le duele la cabeza. La noche ha sido larga y no ha podido dormir en el viaje. Está muy lejos de la ciudad y siente como la suciedad se incrusta bajo las uñas. El taxista vuelve a casa con una sustanciosa suma de dinero. El hombre ve el desierto al final de la calle y tiene los cordones desatados.
En los pueblos, los horarios son distintos, y la oscuridad asusta a la vida tanto que ésta se recluye en duros camastros sin dosel. El hombre reconoce el silencio como una señal lúgubre y callejea hasta encontrar un farolillo encendido sobre una puerta entornada.
Tugurio es a veces una palabra más generosa que acertada, y el hombre no se siente generoso ni literal. Las paredes combinan las manchas de humedad con las rasgaduras del papel, y el suelo no merece ser escupido. El camarero ignora al hombre, que sólo consigue una taza de café frío y aguado. Se sienta al fondo, en una mesa que parece de terraza y tiene una silla aparentemente estable. Dos hombres beben cerveza apostados en el mostrador y una trompeta suena lastimosa. Hay café y alcohol a media luz, el local parece destinado a quienes se hayan perdido en los territorios limítrofes entre la vida y la muerte. Un lugar parecido podría haber sido remotamente posible en la ciudad, con sus millones de habitantes, y sus retorcidos “ways of life”, pero en un pueblo perdido resultaba grotesco. La decadencia americana ya se había extendido extramuros, inundando pequeños y aislados asentamientos de integrismo. El hombre percibe como la realidad se trastueca.
Una mujer aparece trastabillando, se apoya en el arco de la puerta de los servicios y deja que su mirada vagabundee por la sala, con los ojos entornados y rojizos. Quizá estuviera escondida entre las lagunas del local, o llevase escondida en el retrete desde hacía horas, el hombre no la había visto y nadie había entrado tras él. Sus miradas se cruzan, la de ella punzante, la de él, lamentando el instante. Con unos pasos que retumban en un ritmo tan anárquico como enloquecedor, se sienta al otro lado de la mesa del hombre, cruzando las piernas en un gesto demasiado forzado. Sus muslos son blancos y delgados, y las medias muestran pliegues tras las rodillas.
Tiene la voz pastosa y habla con la desgana de quien ha repetido demasiadas veces la misma conversación.
-¿Cómo te llamas, querido?
-Roy
-¿Qué más?
-Roy Doe
-No me gusta tu apellido, así que te llamaré símplemente Roy, cariño.
-Me parece bien, aunque creo que también me sobra el nombre.
La mujer no sabe que contestar y se contenta con una sonrisa que intenta ser pícara y se queda en atrevida.
-Yo me llamo Lana, y tú eres el único hombre de este bar que no me ha invitado a una copa. Deberías arreglarlo- No hace falta arreglar nada, en unos segundo toma una bebida transparente sin hielo-
El silencio es incómodo porque se materializa ante ambos, pese a la férrea resistencia de Lana. Es rubia natural y tiene las uñas pintadas de negro. Sus labios apenas se mueven al hablar y su vestido es una súplica de seda.
-¿Qué buscas?
-A una mujer.
-Eso es lo que buscan todos. Tú has tenido suerte, aunque no lo creas tienes una delante, y por lo que parece, ella también ha tenido suerte.
-Busco a una en concreto.
-Por casualidad no se llamará Lana, ¿no?
-Lo siento.
Lana bebe un trago apurando la copa y siente el pliegue del bucle.
-Siempre buscando, siempre mirando hacia delante-su voz se rasga un poco más- ¿por qué siempre un paso más? No podrías imaginar la cantidad de hombres como tú, Roy, que se han sentando en esa misma silla, bebiendo café, y creyendo que siempre hay una solución al otro lado de la montaña. Crees que avanzas y caminas en círculos.
-Lo sé, pero, ¿qué otra cosa puedo hacer?
-Claro, no vas a detenerte con una metáfora como yo, si puedes gestar tu propia tragedia griega. Mira mi pecho, ¿no te excita?
-Eres una mujer preciosa, pero yo tengo un camino.
-No existen los caminos, al menos no como los concibes. No hay océano al otro lado, sólo hay una curva. Puedes creerme, sé de lo que hablo. Te estoy haciendo un favor.
Su mano toca la rodilla de Roy, que se estremece. No se separa, no hay amenaza, sólo súplica. La mano intenta transmitir un conocimiento que la voz se niega procesar. Lana ve presente, pasado y futuro, como Cassandra.
No hay nadie más en el local. De hecho no hay local, sólo una mancha oscura, un círculo de conversación contenida por el cansancio y la intensidad.
-Debo buscarla. Tengo una fotografía, por si puedes ayudarme. No se a qué nombre responderá ahora.
-No puedo ayudarte. No debo, y no lo voy a hacer. Salvo que consideres como una ayuda lo que hasta ahora te he dicho. ¿No me vas a besar?
-No puedo.
-Venga, dame un respiro.
-Conoces las reglas- Lana chasquea la lengua- pero no olvidaré la curva de tu nariz.
-Debo irme. Pronto los granjeros saldrán a ver cuanto ha crecido el maíz.
Lana se levanta, y desaparece en la distancia.
Roy no es capaz de distinguir el momento concreto en que deja de verla.
La puerta del local se abre y un rayo de luz de la mañana asusta a los clientes.
Un octogenario regenta la pensión, una casa adosada pintada de celeste y rosa palo. Está encorvado y habla con una cadencia suave y lastimera. Tiene una habitación libre y las tarifas son económicas. Roy no lo duda, debe seguir su búsqueda, pero las rodillas no responden y la cabeza da tumbos. Las arrugas de la camisa molestan bajo la chaqueta.
Hay una incesante actividad en el edificio. El olor a huevos fritos y salchichas emerge del comedor, y personas con el pelo mojado por la ducha, y los trajes recién planchados bajan al trote las escaleras, suspirando al encontrarse con la fuerte luminosidad matutina. Hay varias maletas apiladas en una esquina de la recepción, todas ellas de piel y desgastadas por el uso. Roy no sabe cuanto tiempo pasará en el pueblo, pero necesita una muda limpia que le permita sentirse vivo. El octogenario le indica la dirección de la única tienda de ropa abierta, y Roy toma nota, quizá allí también pueda preguntar por Gloria. Aprovecha el recuerdo de Gloria para hurgar en su bolsillo hasta encontrar una fotografía desgastada de una mujer de perfil. Tiene el cabello negro y ondulado, la piel blanca y la mirada fija en un punto alejado del encuadre. El octogenario no la reconoce, pero no suele salir de la pensión, así que no sirve de referencia.
La habitación es pequeña pero tiene una ventana enorme y un colchón mullido. Hay una silla, una mesa de escritorio y un armario demasiado grande para una pensión de paso. Roy deja la chaqueta sobre el respaldo de la silla y los zapatos sobre el radiador de la pared. No logra correr las cortinas y al tumbarse sobre la cama y cerrar los ojos, piensa que está intentando echar una siesta en la playa. Se duerme con la corbata puesta, y sueña con habitaciones sin ventanas y mujeres crípticas de ojos enrojecidos.
Se despierte con el run run de una aspìradora. Deja la chaqueta en la habitación y se enrolla las mangas de la camisa.
En la boutique hay ropa para todo tipo de público, mezclada con una ausencia total de interés. Roy sólo quiere una muda limpia, un traje discreto que ponerse mientras deja lavando el que lleva puesto. Se está empezando a sentir un vagabundo. El dependiente se presenta, se llama Benjamin y trata de estrechar la mano de Roy.
Le ofrece camisas de cuadros y pantalones marrones de pinzas, sin preocuparse de la apariencia urbana de Roy, que a su vez, ve con horror la ropa de leñador. Mirando a través del escaparate, se da perfecta cuenta de su imagen extempórea y no se atreve a decidir si le agrada o le enerva.
Benjamin habla con demasiada confianza.
-¿No tiene algo más formal?
-Sólo tengo un par de trajes, para misas y entierros, todos negros.
Negros y pasados de moda
-¿Y alguna camisa blanca?
-Ésta, pero le vendrá grande.
-Me llevo la camisa de cuadros y los pantalones verdes.
-También necesitará unas botas, no va a seguir con esos zapatos de bailarín, ¿no?
Roy se conforma con agitar la mano.
Después de pagar, deja la fotografía sobre el mostrador. Benjamin la mira y entorna los ojos, se da la vuelta y se pierde en la trastienda. Oye un portazo. Pasado el estupor, Roy sale de la tienda.
Con la nueva indumentaria sólo se distingue de los lugareños en el peinado y la forma de andar. Sigue siendo un extraño, pero ya no le miran fíjamente desde las terrazas. Camina más cómodo, la ropa no raspa la piel, e inconscientemente aminora la marcha.
Respira hondo, y por primera vez percibe el olor del campo. También huele magdalenas.
La fotografía se difumina entre las manos de Roy. Aunque se encuentre geográficamente más cerca de Gloria, no puede evitar sentir el distanciamiento al que se ve irremediablemente conducido.
Recuerda el dolor apagado y subcutáneo, el alcohol, la tímida lucha interna, y los motivos que le han llevado a recorrer medio país en taxi. Espera evitar que siga mutando en una imagen aislada y ajena.
Tiene menos ganas de buscar y más de sentarse y empaparse de entorno. Quiere disfrutar de pensar en el mañana y revivir recuerdos de la infancia. Quiere un helado.
Una mujer pasea un perro pequeño, que corre tras las ardillas encontrándose siempre con el tope de la correa. La mujer lleva un vestido de flores por debajo de las rodillas y el pelo recogido. Su cuerpo es de una tosquedad especialmente humana. Se sienta al lado de Roy con pesadez. No le mira.
Roy se sorprende a sí mismo preguntando por la raza del perro, es un baset hound mestizo. Nunca se había fijado en el mundo animal. Y le resulta entretenido ver la caótica actividad del perro. La mujer habla con voz chillona y ritmo constante. Roy escucha con atención. Por fin él también habla. Habla por primera vez en años. Utiliza palabras como bonito o triste, palabras que suenan a óxido al salir de su boca. Utiliza partes del cerebro que tenía abotargadas. Recuerda pasajes de su infancia, y es capaz de verbalizarlos sin el menor esfuerzo, y atendiendo a detalles que sólo pueden haber pervivido en un sueño profundo.
Se desabrocha el último botón de la camisa.
La mujer pierde el hilo de la conversación cuando ve la fotografía en el regazo de Roy.
-¿Qué hace usted con eso?
-Es una mujer, la estoy buscando.
-Ya sé que es una mujer. Y no debería andar por ahí diciendo que busca a esa furcia.
-No la llame así.
-La llamo por su nombre. Es la nueva furcia del Señor McIlroy. Creo que se llama Estela.
-Se llama Gloria, al menos una vez contestó a ese nombre.
-¿Donde vive ese hombre?
-No debería ir allí. Es peligroso, tiene los ojos de hielo. Esa mujer no se merece que la busque.
-Eso no lo decide usted. Ni yo. Ya viene decidido de arriba.
-Es la casa que ve allí, a lo lejos, sobre la colina, pero no vaya.
-Ya me ha oído. No hay elección. Ésto está escrito.
Roy se levanta y echa a andar sin mirar a la mujer, que ahora busca al perro entre los matorrales.
Un golpe en la nuca. Un palo o un bate. Un callejón. Roy se desploma. Dos hombres. Una patada en pecho. Una amenaza. Roy muerde un tobillo. Eficiencia. Sabor a sangre. Vete. No vuelvas. Olvida. Un percutor. Un disparo al suelo, cerca de la cara. Otra patada. Varias más.
Negrura.
Una palmada en la cara y Roy abre los ojos. Una pareja joven le mira desde el cielo, están asustados.
-¿Está bien?
Roy tose. Le ayudan a incorporarse. Por suerte le vieron entre los cubos de basura. Por suerte se detuvieron. Le dan a beber agua, recuerda los golpes y está desorientado. Se levanta con dificultad. La chica está impresionada, pero es joven y su energía se eleva por encima del miedo.
-Tengo que ir a la casa de la colina.
-Tiene que ir a un hospital.
-¡No!
La pareja no entiende, o cree no entender, pero se suman a los acontecimientos y ayudan a Roy. Lo llevan como un par de muletas, caminando despacio, entre los murmullos de dolor. Él les habla de Gloria, o Estela, pero habla. Eso les tranquiliza.
Les cuenta la calma, la tempestad, el color de su pelo, su sombra, sus piernas bajo la mesa, cómo se inclinaba con disimulo para poder verlas.
Escupe sangre pero parece más sano.
Ya no hacen de muletas, pero le flanquean y ayudan a cada paso.
Les habla de sus esperanzas de encontrarla, de la distancia enorme que separa sus sueños de sus expectativas, de lo conscientemente idealizado de su figura. Del escote de su camisa.
El camino es complicado y no hay carretera. La tierra está suelta, y la casa no parece acercarse.
No hay un paso en falso.
No hay perdón.
No hay redención.
La verja de entrada por fin se acerca. Roy siente un vigor renovado y un miedo jurásico.
La pareja espera a la puerta.
Ahora saben cuál es su misión.
Las cortinas se agitan y la puerta principal está abierta. Todo es de mármol y pan de oro, brilla demasiado. Un olor levanta las suspicacias de Roy. Un instinto animal y urbano se despierta.
La adrenalina supera al dolor. Recorre estancias vacías, una tras otra. Gloria sabía saltar al vacío. Hay demasiadas cosas que no sabe de ella. Muchas de ellas terribles, algunas fantásticas. Hay una media sobre la cama. Ella ha estado en la habitación. No hay duda, es el lugar indicado.
Una casa tan grande debería tener servicio, pero no hay nadie, y la puerta abierta insinúa demasiado. Empieza a saber.
En el dormitorio principal encuentra lo que no busca.
Hay sangre en el suelo y en el colchón. Un hombre gordo y de espalda peluda espera inerte la llegada de Roy. Está desnudo y parece una morsa. Las sabanas de seda se apretujan bajo su peso. Hay un cuchillo en el suelo. Hay una ventana cerrada. Todos los cajones están abiertos.
El hombre tiene la cara amoratada y mira a un lado. Probablemente pensaba que lo que iba a recibir por detrás no era una puñalada.
Roy había sido el único a favor de Gloria. No había querido perderla. No podía perderla. Se había equivocado, pero no importaba.
Gloria es una asesina.
No es lo mismo saberlo que darse cuenta.
Roy no piensa en el crimen, piensa en Gloria tumbada bajo el hombre gordo y peludo.
Necesita respirar.
¿Dónde estará Gloria?
El garaje está vacío. Se ha ido.
¡Hostias!
Rebusca en los armarios, en los cajones, entre la ropa. Lo hace compulsiva y mecánicamente.
En una papelera obtiene respuesta.
Una carta para Gloria (Estela), despedaza. Una vez reconstruido, el sobre muestra una dirección de remite y un nombre.
Louis Melville, Malibú.
No siempre hay una cortina que se cierre al final de la proyección; y si la hay, esta vuelve a abrirse irremediablemente al día siguiente.
Así es imposible, salvo para el espectador que vuelve a su casa, reconocer un final. Y sin éste, las líneas se vuelven circunferencias.
Y los finales, principios.
jueves, 15 de septiembre de 2011
Serie Jack Vettriano II

Mrs June se quita el traje de falda y chaqueta Calvin Klein, y como recambio selecciona un vestido negro de Jean Paul Gaultier. Es ajustado, y de una tela gruesa y elástica que parece una segunda piel. Los tacones son tan afilados que asustan. No va a salir de la mansión. No va a haber invitados.
Su vestidor es amplio y sagrado. Tiene un espejo alargado y se arregla el pelo intentando no perderse en su propia mirada.
En el dormitorio espera la doncella, con una bandeja de plata y la espalda forzadamente estirada. Mrs June pasa de largo, observando como al otro lado de la ventana, el jardín es devorado por la espesura del bosque.
El silencio inunda cada pasillo, forzado y ultrajado por los anchos muros de piedra.
La sala de proyección sólo tiene una butaca. No hay alfombra sobre el suelo de madera. El mayordomo se acerca con un cigarrillo y una copa, que Mrs June acepta mecánicamente. Enciende el mechero con unos dedos tan elegantes como fuertes, y bebe con unos labios tan afilados como los tacones.
El mayordomo cierra la puerta con llave. Mrs June mira al frente, mientras la película empieza a girar crepitando. No hay altavoces.
La imagen aparece, y Mrs June brilla un poco.
Los nudillos del mayordomo se reblanquecen bajo los guantes. Quiere apartar la mirada pero no puede.
Mrs June quiere que él tambien mire.
martes, 6 de septiembre de 2011
Serie Jack Vettriano I

Cuando vuelvo en el Volvo por la noche, las luces de los edificios manchan el cielo de naranja. Parece un atardecer congelado en su último estertor. Prefiero que llueva, porque apenas consigo mantener una línea de contacto con el exterior, y las alfombrillas del parabrisas me sumen en un plácido sueño.
Tengo la chaqueta negra estirada en el asiento trasero, con una mancha de mostaza en el borde de la manga. El teléfono parpadea en el manos libres, suplicando mi atención. La radio sólo emite un zumbido.
Un semáforo en rojo y un pedal de freno. Es viernes. Una pareja cruza la calle de la mano. A unos pasos, les sigue un indigente que come patatas fritas de una bolsa marrón. No se si les mira a ellos, o a las huellas que dejan a su paso.
En el asiento del copiloto hay una carpeta verde, llena de papeles, y bajo ella, una bolsa de plástico de supermercado con varios dosieres más. Cada uno de ellos es una reunión, un comité ejecutivo, una taza de té. En mis sueños, las salas de juntas son nidos de palomas rodeados por serpientes.
Me duele el cuello, y deberían dolerme las rodillas. Odio los faxes.
Veo las luces de los pubs, y a la gente que fuma apoyada en los quicios de las puertas. No me miran, pero ven la estela gris de mi coche perderse entre el vacío asfalto de la noche. Abro la ventanilla y siento la cálida brisa veraniega con olor a ciudad. Siento una falsa libertad. Saber que es falsa me deprime.
Mi ascensor tiene el suelo de marmol y las paredes de madera. Está siempre perfumado. EL sillón de piel ya no guarda la forma de mi culo, pero las colillas siguen rebosando en el cenicero.
Penumbra, olor a charol y seda. Hielo contra cristal. Mirada de abajo arriba. Mirada de arriba abajo. Pintalabios carmesí con sabor a guindilla.
Estoy en una casa decorada como mi despacho.
lunes, 15 de agosto de 2011
El café, negro como una noche sin luna.

jueves, 11 de agosto de 2011
Otra pincelada de letras
John La Farge
El verano pasado no fue en Marienbad, fue en los Hampton.
Y fue el mejor.
Antes de la Gran Guerra, antes de todo. Antes de tener que recoger tempestades.
Después de lo mejor no queda nada.
Viajamos en tren hasta la casa de la costa. Vivimos el atlántico desde la playa de arena blanca y sedosa. Entendimos que las consecuencias sólo sirven para quién entiende la importancia de las causas. Encendimos un fuego en las rocas y comimos pollo.
Los tres disfrutamos de todo lo que se pueda disfrutar, ajenos a las miradas obtusas de los pocos paseantes marchitos de la zona.
Nos desprendimos de los números y las formas, ni uno ni dos ni tres. Bebimos vino europeo, refrescado por el agua del mar e intentamos pescar sin cebo.
Abrimos todas las cortinas de la enorme mansión. Dejamos que el sol entrase por un lado y saliese por el otro. Nos acogimos al latido del rio que fluye inevitablemente pese a las piedras y los troncos.
Nos permitimos estar morenos y dorados, brillar por dentro y por fuera. Remamos, jugamos, saltamos y corrimos.
No leimos un sólo periódico.
Desayunamos zumo, tostadas y mermeladas de colores sobre manteles blancos de hilo.
Dejamos que el césped recién segado nos cortase entre los dedos de los pies.
Inventamos juegos que no podrían ser vendidos en una caja, ni repetidos en voz alta. Bebimos de la misma copa y bebimos sin copa.
Compartimos cuerpo, cuerpos, y mentes.
Fue un verano Be Bop, de tocadiscos y libros de aventuras. Hubo faldas con vuelo y shorts. Paseos y atardeceres buscando Europa al otro lado. No mirábamos el continente que se escondía a nuestra espalda.
Fue nuestro verano.
Con su larga y oscura sombra. Sin paréntesis.
Un verano de sembrar tormentas.
jueves, 4 de agosto de 2011
Gothic

Los Spender rezan, saludan a los vecinos y participan en las actividades locales. Jeffrey es además el presidente de la cooperativa ganadera. A veces, después de misa, los feligreses almuerzan en el campo detrás de la iglesia. Cada hogar aporta lo que puede. Los pudientes llevan carne y embutidos, otros llevan pan casero y patatas hervidas. En la mesa desaparece cualquier distinción, al menos en apariencia.
Monica ayuda al resto de mujeres a colocar la mesa. Juntas, cosen y remiendan una mantelería comunitaria que cubre las mesas de un blanco manchado de retales. El césped se siega al amanecer y parece una alfombra brillante y mullida.
Los niños juegan bajo la sombra de un sauce, mientras las madres observan por el rabillo del ojo. Tratan de no hablar de niños delante de Mónica, pues es la única mujer del pueblo que no ha sido bendecida. Ella no se da cuenta de la delicadeza y símplemente pasa por alto el bullicio. Habría sido dificil explicar que los hijos son una opción y no una obligación. Su aspecto piadoso y contricto evita preguntas indiscretas.
Los Spender son un matrimonio modélico. Granjeros prósperos y ciudadanos respetables. El pueblo es pequeño y todo el mundo se conoce.
Durante la semana, la vida de la población es comunal. Los campos se aran en conjunto y los beneficios se reparten en función de la aportación. Las jornadas son tan extensas, que apenas existe el hogar. Sobre todo desde que la agricultura tecnológica amenaza seriamente sus cifras de producción. El pueblo permanece unido, y de la unión nace la supervivencia.
El cúlmen de la semana se encuentra en la misa de los domingos y las activiades posteriores. Cuando el sol se sitúa en lo alto, la mesa se recoge y cada familia vuelve a su casa. Los grupos se disgregan ramificándose por los senderos de tierra. Los Spender viven en la última casa de la calle principal y pasean sólos los últimos metros.
Cuando llegan a casa cierran todas las puertas con pestillo, aseguran bien las ventanas (construidas por el propio Jeffrey) que aislan el sonido, y descorren las cortinas de flores. También pasan las cortinas interiores de pesado terciopelo rojo. La casa se inunda de la crepitante penumbra de las velas.
Nadie molestará hasta el lunes, cuando salgan a trabajar como si nada.
Nadie se imagina lo que puede ocurrir en el hogar Spender los domingos por la tarde.
En el pueblo nadie tiene tanta imaginación.
martes, 26 de julio de 2011
Sin sombrero.
Nadie mira los atardeceres de septiembre que se cuelan por las persianas venecianas, ni ve el polvo en suspensión que la imagen rojiza del sol pone en evidencia. El teléfono se agita sin desvío de llamadas.
Las paredes ocres ocultan sus impudicias bajo fotografías mal colocadas. El polvo se acumula en los resquicios de los marcos formando degradados de marrón que no debieran existir. Los recortes de periódico amarillean como si llevasen meses expuestos en un escaparate.
Nadie se preocupa de que los cuadros estén bien alineados.
Montañas de documentos, formando cordilleras imposibles recorren la asfixiante, aunque amplia estancia, los papeles de las carpetas de la base se escurren como pasta de dientes por la presión de las carpetas superiores. La base de las montañas está formada por casos olvidados y perdidos en la memoria del detective pero que aún forman parte de la vida diaria de personas igualmente olvidadas y perdidas. Las carpetas de la mesa están vivas o moribundas, aún coletean con tinta fresca y sienten de vez en cuando como los dedos del detective buscan cansadamente un dato obviado. El archivador metálico languidece en una esquina, testigo de su propia inutilidad. Al menos sobre el reposa un catus pequeño y redondo.
Nadie organiza los documentos del detective cuando los deja tirados a su paso.
Hay una botella de ron, con dos vasos anchos y bajos cubriendo los flancos. Pueden verse las huellas dactilares ya impresas sobre la superficie de cristal de uno de ellos. El borde del otro está dibujado por una línea gruesa y basta de carmín de labios rojo. Única prueba del paso de una mujer por el despacho del detective. El detective podría haber limpiado el vaso, es lo único que limpia. No lo a hecho para no ahogar el recuerdo de unos tacones, unas pantorrillas y unos labios nacidos en la oscuridad.
Nadie bebe con el detective.
Una gabardina raída, vieja y arrugada ya no merece ser sacada a la calle. Se oculta, como el detective, en la semipenumbra del despacho, esperando tiempos mejores.
Nadie limpia el despacho del detective cuando éste se ausenta.
lunes, 4 de julio de 2011
miércoles, 8 de junio de 2011
Ars

El arte es inmortal. Y si no lo es, tiene un desarrollado instinto de supervivencia. El cuadro de mi abuelo da fe de ello. En la pared de un pasillo que sólo conduce al trastero, iluminado de forma indirecta por la poca luz que se cuela por una puerta esquiva, espera al visitante la única obra pictórica producida por mi abuelo. Es un bodegón, seguramente copiado de algún manual de pintura, ya que estoy seguro que en la casa de juventud de mi abuelo no había guayabas. La técnica es pobre, y con el paso de los años los colores han perdido intensidad, hasta formar una mancha que oscila en gradientes de verde y ocre, afectando gravemente a la apreciación de mi madre daltónica. Las frutas, posadas sobre un plato, ocupan el centro del lienzo y un fondo violáceo simula una cortina. Lo pintó antes de nacer mi madre, probablemente poco tiempo después de casarse.
Mi abuelo vivió hasta casi la centena, con una salud de hierro y un ánimo tibio. Fue funcionario de correos hasta que la jubilación le sorprendió con el envenenado regalo del tiempo libre. En aquel momento no se preocupó por recuperar una afición, que por lo visto nunca llegó a arraigar, y prefirió pasear meditabundo por su antigua ruta de reparto. El mustio bodegón subsistía sobre el retrete. Nunca hablaba del cuadro, y el cuadro por su parte no contaba nada, sin embargo, hoy es el único resquicio de la existencia del abuelo Jonás. Aunque parezca increíble, después de una vida completa sólo quedaba un cuadro vejado en un rincón oscuro. Jonás había trabajado, se había casado, y había tenido descendencia. Había cumplido el ciclo completo de la vida. Sin aficiones, intereses o ánimos capitalistas, su ajuar se había limitado a unos pares de pantalones de franela y varias camisas, que se regalaron a beneficencia tras su muerte. Nunca había pedido ni dado consejos. Y el pragmatismo no es una gran herencia. Una vida entera dedicada al servicio postal y a la familia, sin altibajos ni ambiciones. Sin hito alguno, sin embargo puede descansar en paz, el cuadro nos sobrevivirá a todos.
Cuando nací el cuadro ya estaba en mi casa, quiero decir en casa de mis padres, tras la puerta del cuarto de invitados. Mi madre no recuerda en que momento llegó allí, de la misma forma que yo no recuerdo como acabó en mi pasillo; y mis hijos, por mucho que lo nieguen, lo verán misteriosamente absorbido por sus hogares. Un cuadro es como un jarrón con cenizas, se puede mover de un lugar a otro, cambiar de habitación, colocar en un armario cada vez más alto o en una habitación peor iluminada, pero no se puede destruir. Nadie tira un cuadro a la basura por el temor a sentirse una especie de asesino insensible, y por extensión un zopenco. Así todos los hogares albergan espantos inmortales que esperan revivir con autonomía gracias al paso del tiempo. Se cuenta que el retrato de Dorian Gray, aún se esconde bajo una escalera de un chalet adosado de Gales. El retrato de un viejo macilento y putrefacto asusta a los niños de la casa en las lluviosas noches inglesas.
Vagan como fantasmas, cubriendo grietas y tapando agujeros, anhelantes de amor contemplativo.
Son cuadros huérfanos.
jueves, 2 de junio de 2011
Ajedrez
La luz impregna la estancia sin provenir de ningún lugar concreto. La cafetería sólo tiene una mesa, colocada en el centro exacto de la estancia cuadrada. Una mesa redonda, pequeña, de metal forjado y con una losa de frío mármol negro. Sobre ella hay dos tazas de café, blancas y humeantes, enfrentadas cómo dos únicas piezas de una complicada partida de ajedrez. Se miran, se tientan, y por fin, esperan cautelosas.
También hay dos sillas, forjadas siguiendo el patrón de la pata central de la mesa. Una mujer cruza sus piernas de marfil bajo un vestido de gasa ocre. Sus delicadas manos reposan sobre los cantos de la mesa. El hombre, de traje y chaleco azul, se atusa el pelo rubio y enmarañado mientras aguarda con una tétrica sonrisa. El sonido se apaga en una conversación muda, que sólo alcanzan a escuchar nuestros dos personajes. Se agitan en un baile lento de labios que modulan el aire. Lanzan sus apuestas con miradas directas y con parpadeos amargos. Ella apenas gesticula, mantiene la espalda recta y deja que sus muslos asomen impúdicos entre los pliegues de la falda. Él, por su parte, hincha el pecho hasta que los botones del chaleco se encuentran con el tope del ojal. Tienta un papel en el bolsillo interior de su chaqueta, pero al final decide dejarlo dentro. Ha sacrificado a su reina. Su sonrisa se tuerce. Ella enseña los dientes sin abrir la boca. Él se reclina en la silla. Mira por primera vez al techo y observa que no hay lámparas ni ventanas. Suspira. Se levanta. Se va.
Ella sujeta su taza de café por el asa y golpea con ella la que ha abandonado él y ya no humea. La taza se vuelca, y el chirrido de la porcelana contra el mármol rompe el silencio por vez primera. El poso de café se derrama sinuoso y lento.