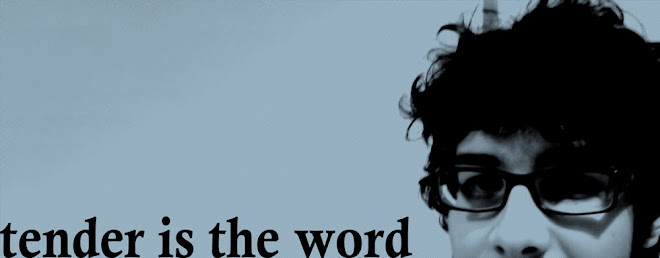miércoles, 11 de noviembre de 2009
Y por fin el lobo se merendó a Caperucita
¡Tarde, tarde, TARDE!
No era culpa suya, eso lo sabía. Se había limitado a mantener los ojos abiertos de forma completamente inocente, y sin previo aviso ¡Bam! Ahí estaba el detonante, ante sus ojos, en la pantalla. Nadie más lo vio, o al menos nadie se fijó o lo interpretó en el mismo sentido que Gloria. Al contrario, toda la habitación se mondó de risa con la ocurrencia y nadie interpretó el rostro gélido de la mujer como una expresión de horror.
Una cinta casera con marcas por haber sido grabada una y otra vez. Un vhs, un instrumento obsoleto y grande que venía desde tiempos analógicos a llevar la agonía a la frágil conciencia de Gloria.
En realidad, y visto sin pasión, no era para tanto, pero a ella le había abierto los ojos. Quizá era demasiado inocente para haberse dado cuenta antes. La grabación tendría apenas un año, todo el mundo en la oficina estaba prácticamente igual en la actualidad. Ella había llegado después y suponía el único cambio en la composición. También sobraba alguien, el anterior ocupante de su puesto. Hasta conservaban las plantas mustias de la esquina en el mismo estado.
Adoraba su lugar de trabajo, desde su llegada se había encontrado gente amable y trabajadora y jamás había oído un grito desairado en la sala. A ella siempre la habían tratado de forma protectora y afectiva.
Y de golpe aquella grabación de la cámara de seguridad escondida en uno de los cajones del archivador gris.
Inmediatamente se fijó en quien había ocupado su mesa. Al principio del video todos estaban trabajando en sus ordenadores sin apenas levantar la vista. El tipo tendría unos treinta años y un traje pasado de moda, gafas de pasta y una botella de agua mineral. Estaba quedándose calvo. La mesa estaba cubierta de papeles y aún así perfectamente ordenada.
Parecía un día cualquiera.
No quería irse de allí como lo había hecho el hombre del traje pasado de moda.
Era un buen trabajo. Había llamado a su madre para hablarle de los maravillosos compañeros con los que se había encontrado.
Sin embargo, debería haber esperado un poco más.
No necesitaba volver a ver la cinta para recordar cada uno de los detalles, y aún mas importante era la honda impresión que le había causado.
Que el hombre era frágil se veía ya observando la postura encorvada con la que se enfrentaba a la mesa de trabajo, como queriendo ocupar menos espacio, y con la ausencia total de elementos decorativos. Quizá tuviese una foto de familia guardada bajo llave en el cajón.
El ambiente de la oficina que había visto en el video estaba enrarecido por una tensión muda y expectante que se cernía como una ola sobre el pobre hombre. Una de sus compañeras de trabajo, la que había pasado a visitarla cuando se quedó en casa con gripe, se levantó de la silla a la señal del grupo que ocupaba las mesas de administración. De manos del encargado de comunicaciones recibió una máscara de látex que imitaba la cara del hombre lobo y una bocina como las que se llevan al fútbol. La imitadora femenina y sibilina de Paul Naschy avanzó entre las mesas. El pobre hombre, tan concentrado en sus papeles no se daba cuenta de los cuchicheos y risas ahogadas. Era el único que trabajaba, una hormiguita perdida en un picnic.
No tenía la menor idea.
Tan incauto, tan tranquilo con su calva incipiente viendo venir el desastre.
La chica llegó a colocarse a una distancia en la que una respiración profunda habría producido un respingo en los pelos del cuello del hombre. Se encogió un último momento, conteniendo la risa y accionó con todas sus fuerzas el muelle de la bocina.
Y se hizo el ruido, y el silencio, y de nuevo el ruido. Agudo y obsceno, casi de sacrificio. El hombrecillo agitó sus manos dedicortas pareciendo una feligresa en un concierto de gospel. Gritaba poseído por el pánico primigenio que sólo acecha donde uno se siente seguro. De pronto sus manitas buscaron la entrepierna y cubrir los estragos urinarios del acceso de pánico aunque demasiado tarde. Se había meado encima. Y estaba al borde de las lágrimas. Después se hizo la histeria generalizada. Risas agudas y mas obscenas que los chillidos del hombre. El tipo se encogió en si mismo y huyó como pudo a zancadas cortas y desacompasadas.
Cuando se cortó la cinta aún se estaban desternillando. Al otro lado de la pantalla todos reían.
miércoles, 15 de julio de 2009
Corre conejo (sin cabeza)
Ahí está, sentado en un banco del parque con las piernas arqueadas y la mirada perdida entre los arbustos sin decir ni mu. Con el ruido de los coches en la calle de al lado, con los ladridos de los perros, los aleteos de las palomas, las voces de los niños que juegan a fútbol, el grito de una madre que ve a su hijo encaramado al columpio... y él sigue callado, perdido en la orquesta diaria de una ciudad.
Como si jamás hubiera roto un plato.
Ahora está ayudando a cruzar la calle a una anciana que camina con dos bastones y está tan encorvada que parece una L inversa. El sólo sonríe y saluda con la mano antes de desparecer entre la multitud.
Su madre cree tener al mejor hijo del mundo.
En una cafetería escucha paciente y sin interrumpir los problemas de una amiga, afectada de mal de amores. Siempre le confía sus secretos, sabe escuchar y poca gente lo hace en la actualidad. El alarga la mano hasta aferrar la de su amiga, sin buscar aprovechar la intimidad, sólo transmitiendo el cariño de un amigo, un compañero.
Ella agradece cada día tener un amigo así.
Pero algo ocurre de golpe, mientras camina por una conocida calle comercial, un coche abre la ventanilla y alguien con la cabeza asomada grita:
-¡Cabrón! ¡Así te corten la lengua!
Y luego sigue su camino.
Le pasó algo parecido ayer en la cola del supermercado, y el otro día en clase en la universidad. No lo entiende. Es bueno, se preocupa por sus amigos, por los desconocidos, por los animales, no alimenta la discusiones... y aún así un variopinto sector de anónimos personajes de la calle se caga en todos sus muertos a gritos en cualquier situación. Y nadie se lo explica.
Pero hay algo detrás. Algo que sus amigos no cuentan por conmiseración, porque no pueden echar nada en cara a alguien que daría la vida por ellos, algo que no parece tan terrible. Y sin embargo lo es. Él es el instigador, el terrible disidente del silencio. El terror de la atención. Él es el que cuando se apagan las luces del cine se ríe a mandíbula batiente incluso en los dramas más penosos. El que comenta al resto de la sala el argumento de la película. El que no come palomitas, las tritura, y cuela las piernas entre los asientos delanteros. Él te obliga a comprarte un DVD, a ir a las sesiones menos concurridas, a morderte los nudillos cuando lo que deseas es levantarte y hacerle comer la chaqueta.
Y aún así, te sonreirá cuando vuestras miradas se crucen.
jueves, 21 de mayo de 2009
domingo, 26 de abril de 2009
El pianista, versión cuento
Hace frío porque ya está avanzado el otoño pero la noche es clara y las estrellas brillan aisladas en el cielo. Nosotros estamos en un callejón del centro de la ciudad ocupando la habitual posición de narrador omnisciente.
Un barril oxidado de metal a modo de chimenea es la única iluminación artificial del lugar, también hay una bombilla en la puerta trasera del club pero lleva meses fundida y hasta ahora nadie se ha preocupado de cambiarla. Arrimado al calor del barril está el viejo pianista que se frota las manos enguantadas.
Sus dedos, fueron los más ágiles de la ciudad y ahora están temblorosos y llenos de pecas, incapaces de abrochar los botones del esmoquin con soltura. Sus manos retorcidas, las que un día fueron sustento y gracia, son las que lo han relegado a su situación actual. Al menos es lo que el viejo pianista piensa siempre que mira sus rígidos dedos con horror. Olvida la bebida y el desorden, las noches eternas de droga y jazz, los corazones rotos y las puñaladas por la espalda, prefiere culpar al malvado destino.
La caída es rápida cuando uno está embadurnado de mugre y hay demasiada gente dispuesta a dar un empujoncito. El viejo pianista recibió el castigo que otros consiguen obviar.
Tiene una caseta de cartón al fondo del callejón empapelada de carteles de actuaciones y fotografías amarillentas. En una de ellas aparece junto a Sinatra, con el que llegó a tocar en su visita a la ciudad. Son el único recuerdo de una gloria perdida, olvidada por todos. Llegó a estar cerca del cielo, pero no tanto como para quedar en la memoria colectiva. Ese fue su error y se lamenta todas las mañanas grises en las que ve salir a los últimos clientes del club.
Ha decidido vivir en el callejón al que da la puerta trasera del local en el que solía trabajar. Espera inocentemente que un día el mundo recobre su rumbo y vuelva a sentarse detrás del piano negro de cola, del que arrancaba los mayores aplausos. Mientras espera bebe sorbos cortos de su botella de ron. Le ayuda a mantenerse tranquilo mientras llega su momento.
De vez en cuando la puerta se abre y ecos de canciones conocidas reverberan en el callejón. En esos momentos el pianista no puede evitar que una lágrima melancólica en clave de sol recorra los surcos resecos de su cara. La realidad entonces golpea con su puño de asfalto y el pianista sabe que no va a volver, que su esmoquin no recuperará el brillo ni sus manos la brillantez de antaño, entonces vuelve a su botella de ron y bebe tragos más largos y profundos.
Dentro, en un pasillo hay una foto suya, pero nunca llegará a verla.
sábado, 7 de febrero de 2009
Honesto y con descuento
“Diiiiiiiiing... Dooooooong”
-¿Quién es?- Respondió una voz cansada y, por lo que parecía, muy cerca de la puerta, casi con los carrillos pegados.
-Soy vendedor, ¿me puede abrir un momento?
Abrió una mujer redonda y pequeña, con una bata de flores azules cubriendo un pijama de saldo. Mostró su cabecita carente de toda gracia por la rendija de la puerta. Dejó la cadenilla puesta. El vendedor, con su traje de rayas y su maletín de imitación piel sonrió ante una presa manifiesta. Un par de minúsculos cuernos rojos parecían florecer en el pelo engominado.
-Verá, señorita, me gustaría mostrarle unos productos. A simple vista estoy seguro que le interesarán muchísimo.
-Ya tengo enciclopedia.
-No vendo enciclopedias, hablo de algo mucho más importante.
-No quiero vajillas, ni cuberterías... y mucho menos juegos de te. Tengo el que me regaló mi nuera hace dos navidades, de porcelana, con cucharitas de plata, una preciosidad oiga. Más bonito que el que les regalé cuando se casaron, hará ya diez años, aunque me de vergüenza reconocerlo. Era lo mejor en el momento, por mi marido que en paz descanse.
La mujer dio un paso atrás y meditó un padrenuestro.
-Si fuera tan amable de dejarme pasar podría explicarle mi producto. Estoy seguro de que cambiará su vida. Además, sólo por escucharme, se llevará usted un bonito obsequio.
-¿Gratis?
-Completamente, un precioso recetario.
Silencio. La puerta se cerró y volvió a abrirse, esta vez del todo.
Siguió a la mujer por un pasillo eterno y oscuro hasta un salón de muebles de caoba y sillones polvorientos. Probablemente no tuviera más de cincuenta años. Era más joven que los muebles. Había fotografías en blanco y negro por los estantes. Se sentaron alrededor de una pequeña mesa de cristal y el vendedor dejó su maletín con demasiada pompa ante la curiosa mirada de la mujer. Mantuvieron el silencio unos instantes.
-Tengo algo especial para usted, no es barato, eso por delante, pero también le aseguró que jamás le habrán ofertado algo parecido. ¿Me puede decir su nombre?
-Conchita.
-Conchita, dígame, ¿que le hace infeliz?
-¿La guerra y el hambre en el mundo?
-No diga esas cosas, ¿qué la hace infeliz a USTED?
-Pues no se hijo. Los años, la soledad, esta gordura que no me deja mover, los años perdidos, el ruido de la olla express, los peligros de la modernidad, la angustia de no saber que viene después, el precio de la fruta, los hijos que se fueron, el dolor de rodillas, el sillón con los brazos desgastados, los besos sin amor...
-A eso me refiero- El vendedor cortó el imparable chorro de Conchita que en aquel momento estaba empezando a pillar carrerilla- Tengo una solución para usted. Es parcial, no servirá para siempre ni para todo, pero de algo servirá. Tiene resultados garantizados, los estudios privados de la empresa lo avalan.
-No me tenga en ascuas, ¿que vende?
-Humo, vendo humo- Esperó, sabía mantener los silencios dramáticos- No del literal, simplemente vendo ilusiones. No le prometo solucionar sus problemas, de hecho es probable que no tengan solución y sólo pueda llegar a convivir con ellos.
Conchita no sabía que pensar, pero sólo imaginar la ilusión tenía su encanto. Además, le gustaba el traje del vendedor.
-Lo que yo le puedo dar es la posibilidad de que, al menos por un tiempo, pueda pensar que sus problemas se van a solucionar, que va a ser feliz. No olvide que la verdadera y eterna felicidad no se puede vender.
-¿Y eso me va a solucionar algo?
-Claro, del todo. La mayoría de la población, según las encuestas, no llega ni a bordear la felicidad. Saben que sus miserias no tienen solución y eso les atenaza. Yo le garantizó que creerá que puede ser feliz. Los productos anticalvicie se venden, aún a sabiendas de su inutilidad, eso es vender ilusión. Yo voy más allá, cubro todo su espectro de angustias, sólo tiene que anotarlas en esta lista...tómese su tiempo...
-¿Y si necesito más papel?
-Tengo una libreta entera.Firme aquí y en una semana recibirá su paquete por mensajería.
-Muchas gracias caballero.
-No olvide, doña Conchita, que ya puede empezar a ilusionarse con la llegada del encargo.
-Es verdad, estoy impaciente.
-¿Ve cómo funciona?
domingo, 25 de enero de 2009
El naúfrago, el coco, el perro y Domingo
Claro que no siempre ha sido así. Cuando su barco naufragó en algún punto de Oceanía y tuvo la suerte de ser el único superviviente humano, encontró en la playa un perro, arrastrado por la corriente como el, y pronto se hicieron buenos amigos. Un Basset Hound, tan británico y estirado como él, completamente inútil a la hora de cazar, que arrastraba su barriga por la arena dejando una estela a su paso. Su relación fue idílica los seis primeros meses, en los que ambos trataban de sobrevivir a base de raíces y demás frutos, con el consecuente desorden intestinal. Amenazado por la hambruna, el naufrago fue enfriando su relación con el perro, hasta un punto sin retorno. La ley del más fuerte. Terminó comiéndose a su primer compañero.
Al segundo año, la soledad amenazaba con volverse locura. Los soliloquios excitados comenzaban a volverse violentos, y las luchas intestinas prometían un cisma interior difícil de resolver. Según la tradición naufraga amparada bajo la Union Jack, optó por seleccionar un coco bien grande, tallarle ojos y boca y terminar colocándole nariz y mini taparrabos. Aquello mejoró el ambiente en la isla. Los diálogos silenciosos amainaban los temporales interiores que se producían a la hora de la caída del sol. El coco no comía, ni requería más cuidado que recolocar la nariz de vez en cuando. Sus opiniones, siempre fundadas, chocaban con las del naufrago. No en vano respondía a sus caprichos y contradicciones interiores. Discutían en torno al fuego sobre la vida y la muerte, sobre el destino de su mujer, falsa viuda en Londres y sobre literatura clásica. El naufrago terminó, por desgracia, volcando su parte más controvertida en el coco, que se hacía mas insoportable e incisivo día a día, siempre con una respuesta desagradable pugnando por salir de su boca tallada con esmero. Acabó harto de verse tal como era, dormía con un ojo abierto, desconfiado y constantemente irritado con el coco, y por ende consigo mismo.
Terminó tirándolo al oleaje, que se lo llevó flotando como una pequeña cáscara de nuez en una bañera. Quién sabe si el coco logró volver a tierra civilizada.
Al cuarto año sucedió algo significativo, un indígena, expulsado de su tribu en una isla más o menos remota, se vio obligado a vivir su exilio en la tierra del naufrago. En la soledad pronto se hicieron amigos. El naufrago inició a Domingo en la cultura europea y trató de hacerle ver las bondades de la recatada vida protestante. El indígena por su parte dedicó sus esfuerzos a cosas más prácticas, como diferenciar los frutos venenosos de los comestibles, pescar y cazar pequeños roedores, en fin, cosas de la supervivencia. Sin embargo, el naufrago pretendía recrear su pequeño mundo civilizado en aquel risco paradisíaco. Domingo aprendió inglés, disfrutó de la hora del te, e incluso se buscó un taparrabos. El problema vino impuesto por la naturaleza evangelizadora de la Corona y las costumbres libertinas de Domingo. El isleño se adaptó como pudo a la vida civilizada en la selva pero el naufrago no consiguió adaptarse a las suyas. Y mucho menos a sus libidinosas costumbres sexuales. Terminaron separándose.
Ahora pasea solo por la arena. Vive en el retiro y los diálogos internos se ven relegados a pequeños momentos en los que no es capaz de controlarse, pero se superan con eternas caminatas y reparaciones constantes en la choza, que ya parece un palacio.
Cuando la luz suave desparece en el horizonte y la arena se torna rojiza y brillante, las antorchas forman una estampa mística y silenciosa. El naufrago cena con sus cubiertos tallados en madera y se deja caer viendo el techo de hojas de palmera. A veces, justo antes de dormirse, deja caer una lagrima inconsciente (y por lo tanto sincera) por el coco, el perro y el indígena, perdidos en el mar, después de llevarse con ellos parte del naufrago, dejándolo tan solo que incluso está incompleto en si mismo.
jueves, 22 de enero de 2009
sombras en la noche
e imagino siluetas inexistentes,
sombras chinescas en la pared.
Dibujos negros y grises
sobre paneles abstractos
dinámicos o inmóviles
borrosos o definidos.
Formo figuras convulsas
hijas de recuerdos y sueños
que vagan como espíritus
desfilando, las sombras.
Primero minúscula
agrandada por el giro del foco,
tu sombra en la pared.
No distingo tu forma
pero reconozco tus movimientos
acompasados y metódicos.
Pululan rituales antiguos
sobre los ladrillos
invocando santos ignotos,
embrujando sin música.
El color de tus ojos
pugna por brillar
pero es trampa
y no puede.
Crepitas al ritmo de la lumbre
y yo miro desde la alfombra
como una película francesa.
Bailas en privado
jugando a lo desconocido
untando de recuerdos
mi tostada de realidad.
De pronto el fuego se apaga
se extingue la luz
llevándose las sombras contigo,
borrándote.
Donde tu estabas
sombra en la pared
hay hollín y oscuridad,
sumida en las cenizas.
Mañana encenderé otro fuego
para recordarte, esperarte
hecha sombra en la pared.
lunes, 19 de enero de 2009
Ramón de hojalata
Ramón me esperaba en el descansillo, impaciente y agitado, con sus manos temblorosas y su escasa estatura encorvada y sometida a un leve bamboleo nervioso. Cuando lo vi desde mi posición de contrapicado me di cuenta por vez primera de su naturaleza y estado. Según mis cálculos por aquel entonces no debía ser tan mayor como aparentaba, rondaría los sesenta años, aunque muy mal llevados. No estaba especialmente arrugado, pero irradiaba un halo de fragilidad, con sus manos huesudas y venosas, su calva rala con cuatro pelos mal peinados y sus ojillos hundidos y llorosos. Aplaudió como solía hacer ante los acontecimientos felices de la vida y me hizo pasar sin casi saludar. La casa seguía siendo un desastre, con una fina capa de polvo que recubría absolutamente todo. La cama deshecha y el fregadero hasta arriba de platos sucios con restos de comida. Aún así subsistía en resignado silencio.
Se sentó en la sillita de mimbre de la cocina, con sus suelo de baldosas rotas y desiguales expectante ante la caja que traía conmigo. Me ofreció café aguado y un plato con un par de pastas un poco ajadas. Aquellas pastas. Las había comprado hacía dos semanas, la última vez que si hija había pasado a visitarle, para poder acompañar el café de un poco de clase. Me había llevado con él a comprarlas, las había seleccionado con cuidado en la mejor confitería de la zona y luego las había colocado con cuidado sobre el único plato sin muescas de la cocina. Su hija no las probó. Ya sólo quedaban dos. Siempre que pasaba por ahí, yo trataba de comer alguna y sonreír como si fuera el manjar más delicioso sobre la faz de la tierra.
La caja. No he hablado apenas sobre ella y es el quid de a historia. Llevaba una vitrina de cristal por la que Ramón imploraba desde hace años. Con los precios de Ikea no podía menos que darle el capricho. Ramón coleccionaba figuritas de plomo desde hacía más de treinta años como una hormiguita. Nunca había visto su colección pero hablaba de ella constantemente, esperaba poder exhibirla en cuanto tuviese una vitrina segura donde resguardar su obras más preciadas del polvo y la mugre que inundaban el mundo exterior. En las largas tardes de invierno me hablaba de ellas, permanentes testigos de una vida. Algún día las heredaría su hija y esperaba que llegado el momento tuviesen el valor suficiente como para servir de colchón en caso de crisis.
Monté la estantería en un momento gracias al sistema de ensamblaje seña de indentidad de la empresa. Siguiendo las indicaciones de Ramón la coloqué en una de las pocas esquinas libres de la salita para lo que tuve que apartar una pila de periódicos y revistas viejas que se desparramó por el suelo. Ramón era feliz de una forma que no había visto con anterioridad, había visto como sonreía muchas veces pero jamás había visto su mirada teñida de la ilusión que le embargaba en aquel momento. Desapareció como un ratón, a toda velocidad y oí como subía hasta el desván y volvía a bajar con un par de cajas de zapatos un poco aplastadas y algo roídas por la humedad. Las abrió ceremoniosamente sobre la mesa de centro y retiró las hojas de periódico amarillentas con cuidado, doblándolas y dejándolas a un lado. Por fin iba a poder ver las figuritas de Ramón, sus pequeños y preciados recuerdos. Bajo las primeras capas de papel se escondían a su vez enrolladas en más periódico como muñecas rusas. Las sacó una a una, con cariño, con amor, con verdadera devoción mientras los recuerdos manaban en su interior y las lágrimas prácticamente se escurrían entre sus gafas de concha. A sus ojos eran obras maestras que merecían cuidados quirúrgicos, pero nada más verlas expuestas en hilera sobre la mesa me di cuenta de la realidad, las figuritas, que en realidad de plomo no tenían nada, carecían del más mínimo valor estético, económico o histórico. De latón y mal pintadas respondían más al adjetivo de viejas que al de antiguas pero Ramón las veía con otros ojos. En algún momento, a base de no verlas y de no enseñarlas había creado una imagen propia e irreal de los horribles muñequitos de latón otorgándoles un valor del que ciertamente carecían y abrazándolos como hijos pródigos que jamás le abandonarían. No sólo eran feas, además eran pocas y una vez colocadas sobre la vitrina proporcionaban un aspecto desangelado y desalentador. La estantería en sí misma ya chocaba con el ambiente de la sala, macilento y polvoriento, sola en su posición de modernidad y completamente exógena al mundo que la rodeaba. De cualquier manera, Ramón embobado permaneció largos minutos en silencio ante las figuritas, pulcramente alineadas ocupando el espacio de la forma más homogénea posible. Soldados de latón perdidos en un desierto de cristal.
En su mundo era feliz, sonreía, señalaba e incluso parecía más erguido de lo normal. Cuando salí de allí no sabía que pensar, había algo, un trasfondo que me turbaba sin saber de donde llegaban las tortas.
Volví una semana después, con una figurita de plomo. Una de verdad, comprada en un anticuario y que me costó un buen dinero. Un soldado de los tercios de Flandes fielmente recreado y consecuencia de un fino trabajo de artesanía. Esperaba de verdad que Ramón apreciase mi regalo.
Abrazó el regalo con cariño, lo colocó en un lugar de lujo a la altura de los ojos y destacó el color brillante y la cara de satisfacción de la figurita. Entre dos soldados romanos con el rostro borrado por el óxido parecía majestuosa y desvirtuaba el entorno. Me cogió de las manos y sonrió enseñando sus dientes pequeños de roedor. Fue feliz por segunda vez en dos semanas.
Estoy seguro que ni supo ni se planteó jamás el valor económico de la figurita.
viernes, 16 de enero de 2009
Canción triste de una caravana
Videos de coches chocando en la televisión vieja de la salita. Con el resto de luces apagadas un arco iris catódico forma sombras caprichosas en las batientes mejillas del gordo que ronca hundido en el sillón. El sonido crujiente de los altavoces se entrecruza con el concierto de ronquidos que tanto se eleva hasta llegar a niveles alarmantes como se aletarga hasta parecer que desaparece. En realidad siempre termina volviendo.
Una cerveza reposa vacía sobre el suelo forrado de plástico. La puerta de la caravana está abierta y la mosquitera desvencijada crea una malla en el suelo a partir de la luz de la farola que ilumina el jardín.
El gordo, que para nosotros carece de nombre propio, descansa tras un día agotador en la fábrica de latas. Ha caído rendido nada más terminar su cena congelada. Sólo ha tenido fuerzas para besar rápidamente a su mujer en el quicio de la puerta antes de dejarse caer en el sillón. Se está quedando calvo y ahora lleva una gorra casi todo el día.
La mujer de pelo teñido es algo más joven que el gordo pero está desgastada y su maquillaje recargado no ayuda. Se siente sola en la caravana y encerrada en sí misma. Tiene la extraña sensación de haber dejado pasar algo a lo que debería haberse aferrado.
Hoy sólo ha recalentado comida en el microondas porque está nerviosa y se ha olvidado de comprar. Está sentada detrás del biombo que divide las estancias, tratando de controlar la respiración y calmarse. Su marido ni la ha mirado cuando ha llegado. Ella casi llora de impotencia. No es un mal tipo pero grita demasiado y no la comprende, hace demasiado tiempo que no hablan. Quizá se casaron demasiado jóvenes pero ya no hay marcha atrás.
Él trabaja demasiado y ha excluido a su mujer de su vida social. Cuando llega a casa no le quedan ganas de salir a ningún lado y a duras penas consigue sonreír alguna vez a su mujer que le mira indiferente.
Ella no trabaja, su marido nunca ha querido que lo haga. No se da cuenta de los días monótonos y vacíos que se ve obligada a vivir. Pasea por el camping de caravanas cruzándose con una marea de mujeres iguales a ella. Está harta pero ahora tiene el firme interés de escapar a la dinámica que la mantiene presa.
Oye los ronquidos de su marido que no se despertará en horas y que ya no merece su compañía.
El gordo ya no sabe lo que es la tristeza, su vida de supervivencia ha desterrado cualquier sentimiento no instintivo. A veces recuerda el amor de juventud y entonces piensa en hacer algo por su mujer. No sabe por que, pero al final siempre acaba sin hacer nada. Espera poder cambiar algún día.
Una piedra pequeña golpea el cristal trasero de la caravana y la mujer bota en la cama de muelles mientras los músculos del cuello se contraen en un rictus de tensión. Tiene ganas de orinar pero no es el momento.
Fuera espera el chico de la gasolinera que no tendrá más de veinte años. Tiene aparcada su furgoneta cerca, con el motor encendido y las luces apagadas.
La mujer tiene un lío con el joven desde hace un par de meses. Se siente culpable siempre que ve a su marido repostando gasoil y teme ser descubierta. Su estómago se retuerce y quiere correr en círculos, aunque por fuera permanezca impasible.
Todo empezó por casualidad, consecuencia de tantas horas libres. Es mejor no abundar en el tema, no tiene importancia alguna. El problema no está en cómo empezó sino en su desarrollo. En realidad la mujer no se siente atraída por él. Tiene pocas luces pero buen cuerpo, y al menos es una alternativa a su marido. Además le ha proporcionado la mejor opción de fuga hasta el momento.
Ya no sabe si siente algo por su marido y cree que él la quiere más como sirvienta que como mujer. De todos modos hace demasiado tiempo que en la caravana no se escucha un te quiero, al menos uno sentido. No uno de esos que se usan como saludo en un matrimonio, carentes de profundidad real.
No escribe una nota de despedida. Se lleva toda su ropa y sus joyas, deja la alianza en la mesita. Cree que con eso es suficiente. Deja sin querer una lágrima en la almohada mientras se escurre por la pequeña ventana.
Evita mirar atrás, en todos los sentidos. El chico la besa y sabe a tabaco. La abraza con sus manos callosas que raspan, y ella siente que todo es incierto. Empieza a perder la esperanza a medida que sus pasos se hunden en la grava. Él está pletórico. Ella sabe que está vacío. Se merece mucho más que eso, pero sin autoestima es difícil elegir.
El gordo sueña con playas y vacaciones en su butaca embrutecida. Ahora está solo, de una forma que puede no ser capaz de asimilar. Nunca sabrá ciencia cierta que no trabajó lo suficiente su amor.
Ella ya se aleja por la carretera oscura y suspira. Su cardado rubio se descompone por el viento de la ventanilla abierta. A su lado unas manos grasientas sujetan el volante. Si tan sólo encontrase alguien sensible que supiera abrazar y escuchar.
Casi es de día y el gordo se despierta. Se arrastra hasta la habitación con dolor de espalda. Sólo ve las sábanas deshechas y tarda en comprender la situación. El anillo es revelador.
Todo da vueltas y se sienta en el suelo. Sabe que se ha ido sin necesitar que se lo confirmen, sabe que todo se ha acabado. Tantas cosas por su cabeza que es imposible enumerarlas. Llora, no había llorado desde su propia boda. Llora y gimotea libre de máscaras. Está solo y se lo merece. El la quería, no se lo dijo lo suficiente. Ella lo quería pero estaban demasiado lejos.
Por primera vez en años están juntos. Ambos lloran a la vez.